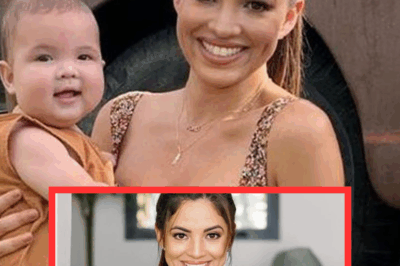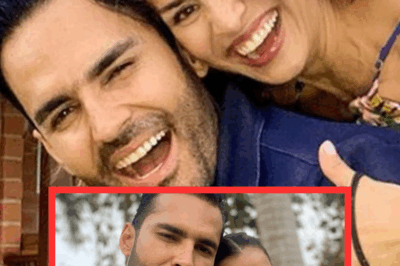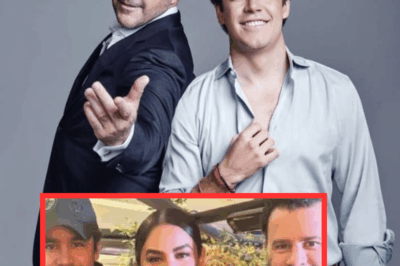Minutos después, la sala se estremeció cuando Ferraz entró. Alto, con porte decidido, pidió asumir la defensa del acusado. El fiscal protestó. Larissa, firme: “Aceptado”.

Ferraz actuó con precisión quirúrgica. Desmontó el caso con argumentos legales y humanos:
—No hay allanamiento donde no hay intención, solo desesperación. No hay crimen, hay abandono.
Silencio.
Y entonces, miró a Antonio con atención. Algo en su postura, pese a la decadencia, revelaba firmeza, disciplina. No era un indigente más. Era un soldado roto por la vida.
Al salir del tribunal, Ferraz se acercó a Larissa.
—Dime la verdad. ¿Quién es él?
Ella bajó la voz, con un nudo en la garganta:
—El hombre que salvó la vida de mi hermano.
Ferraz asintió lentamente. Su respuesta fue simple, pero definitiva:
—Entonces no vamos a dejar que esto pase como un caso más.
Epílogo:
Una semana después, Antonio Ribeiro fue absuelto. Pero lo más importante no fue la sentencia. Fue lo que vino después.
Ferraz y Larissa movieron cielo y tierra. Lo ayudaron a ingresar en un programa para veteranos, le dieron asistencia médica, una vivienda digna. Larissa lo visitó una tarde y, con lágrimas contenidas, le mostró una carta.
—Mi hermano la escribió para ti. Nunca pudo dártela.
Antonio la leyó con manos temblorosas. Al terminar, no dijo nada. Solo lloró. Por primera vez en años.
Porque finalmente, alguien lo recordaba.
Porque ya no era invisible.
Porque el mundo, al fin, le devolvía algo de lo que él había entregado.
Porque los verdaderos héroes no deberían dormir en la calle.
News
¡Impactante! Pamela Silva habla como nunca antes de su terrible relación con el padre de su hijo
Pamela Silva, una de las figuras más destacadas de la televisión hispana, sorprendió a sus seguidores con reveladoras declaraciones en…
¿Engañó a su esposa? Oswaldo Sánchez responde con todo tras ser señalado por infidelidad
El comentarista deportivo rompió el silencio en sus redes sociales y se pronunció sobre los rumores de una supuesta infidelidad…
¿Quién es Mar Contreras? La ‘Sharpay Evans Mexicana’ que dejó TV Azteca y estará en ‘LCDLF México’
La famosa actriz y cantante, Mar Contreras, fue confirmada como la quinta participante de la tercera temporada de ‘La Casa…
¡LAMENTABLE NOTICIA! Actor Fabián Ríos está de luto y hace desgarradora revelación
Fabián Ríos, reconocido por su papel como Albeiro en la saga de Telemundo Sin senos no hay paraíso, atraviesa un…
“Mis papás están separados”: Eduardo Capetillo Jr. sorprende con una inesperada confesión
Eduardo Capetillo Jr., durante su reciente entrevista sorprendió con inesperadas confesiones familiares, como que sus “papás están separados” Eduardo Capetillo…
Pleito en ‘Hoy’: Martha Figueroa responde a amenazas de Laura Flores: “Me hago responsable”
Martha Figueroa no se queda callada ante amenaza de demanda por parte de Laura Flores, y le responde en ‘Hoy’…
End of content
No more pages to load