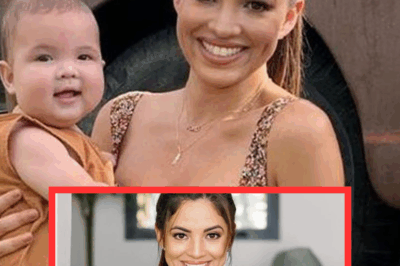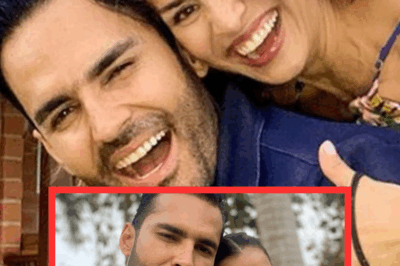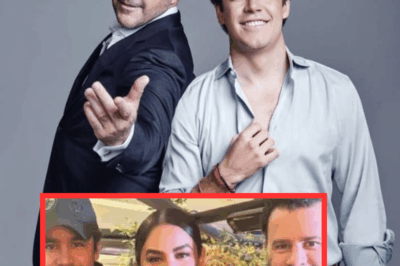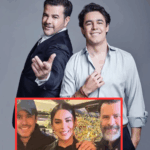Era una colonia sencilla, con edificios bajos, paredes despintadas, y niños jugando en la banqueta. Julián estacionó a una cuadra, respiró profundo y caminó el resto del trayecto. Sus pasos, normalmente firmes y decididos, eran ahora lentos e inseguros. Cuando llegó frente al edificio, lo miró desde la acera. Era un complejo modesto, con cortinas coloridas en las ventanas y macetas viejas en los balcones.

El número coincidía. Valeria vivía allí.
Antes de tocar el timbre, se quedó inmóvil. Dudaba. ¿Y si ella lo odiaba? ¿Y si no quería verlo? ¿Y si los niños no eran suyos? Pero lo más difícil de aceptar era otra posibilidad: ¿y si sí lo eran?
Finalmente, presionó el botón.
Pasaron segundos que se sintieron como minutos. Entonces, una voz familiar, un poco más cansada, más adulta, pero inconfundible, contestó por el interfono:
—¿Hola?
—Valeria… soy yo. Julián.
Hubo silencio.
Él esperó. Por un momento pensó que había colgado. Pero la puerta se abrió con un zumbido seco.
Subió las escaleras de dos en dos, como si cada escalón lo acercara a una versión de sí mismo que había dejado atrás.
La puerta del departamento estaba entreabierta. La empujó despacio.
Y allí estaba ella.
Valeria.
Más delgada, el cabello recogido sin esfuerzo, y ojeras marcadas… pero tan hermosa como la recordaba. Lo miró sin moverse, sin decir nada.
Detrás de ella, en la sala, los tres niños jugaban con bloques de colores. Cuando lo vieron, lo observaron en silencio. Tenían la misma mirada de sorpresa que él sentía por dentro. Eran idénticos a él cuando era niño.
—¿Qué haces aquí? —preguntó ella, sin acercarse.
—Te vi… en la calle, hace unos días. No supe qué hacer. Pensé que alucinaba. Pero luego vi a los niños… y lo supe.
Valeria apretó los labios. No lo invitó a pasar, pero tampoco lo echó.
—¿Son míos? —preguntó Julián, directo. Su voz se quebró un poco al final.
Ella bajó la mirada, respiró hondo y luego lo miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor, reproche… y cansancio.
—Sí.
Julián cerró los ojos por un segundo. Sintió que el suelo se le movía. No era sorpresa. Era confirmación. Era realidad.
—¿Por qué no me lo dijiste?
—¿Decírtelo? ¿A ti? —Valeria rió, sin humor—. Te fuiste, Julián. Dejaste una nota. Una nota. Ni siquiera me diste la oportunidad de hablar. ¿Querías que te buscara con una barriga creciendo cada mes, mientras tú te paseabas por Monterrey con tus inversionistas?
Él no dijo nada. No tenía defensa.
—Te esperé un tiempo —continuó ella, más suave—. Pero luego dejé de esperarte. Me enfoqué en ellos. En que tuvieran una vida feliz. Y no pienses que me fue fácil. Trabajé horas extra, lloré noches enteras, y aun así… nunca te maldije frente a ellos.
Los niños seguían mirando, curiosos, sin entender del todo.
—¿Puedo conocerlos? —preguntó Julián—. ¿Puedo… intentar estar?
Valeria dudó. No por rencor, sino por miedo. Miedo de que se apareciera y luego desapareciera otra vez.
—No quiero que entren y salgan de tu vida como tú entraste y saliste de la mía. Si te vas a quedar, quédate. Pero si vas a irte otra vez, ni los toques.
Julián tragó saliva. Se agachó hasta la altura de los niños y dijo con voz temblorosa:
—Hola… soy Julián. Yo… soy amigo de su mamá.
Los tres lo miraron y uno de ellos, el más pequeño, se acercó, curioso. Lo tocó en la cara como queriendo confirmar si era real.
—Tienes mi misma nariz —dijo el niño.
Valeria observó en silencio. El momento era tan simple, pero tan profundo.
Julián la miró con lágrimas contenidas.
—No voy a desaparecer otra vez. Te lo juro.
Ella asintió. Todavía dolía, sí. Pero también sabía que algo —aunque fuera lento, aunque costara— estaba comenzando a sanar.
News
¡Impactante! Pamela Silva habla como nunca antes de su terrible relación con el padre de su hijo
Pamela Silva, una de las figuras más destacadas de la televisión hispana, sorprendió a sus seguidores con reveladoras declaraciones en…
¿Engañó a su esposa? Oswaldo Sánchez responde con todo tras ser señalado por infidelidad
El comentarista deportivo rompió el silencio en sus redes sociales y se pronunció sobre los rumores de una supuesta infidelidad…
¿Quién es Mar Contreras? La ‘Sharpay Evans Mexicana’ que dejó TV Azteca y estará en ‘LCDLF México’
La famosa actriz y cantante, Mar Contreras, fue confirmada como la quinta participante de la tercera temporada de ‘La Casa…
¡LAMENTABLE NOTICIA! Actor Fabián Ríos está de luto y hace desgarradora revelación
Fabián Ríos, reconocido por su papel como Albeiro en la saga de Telemundo Sin senos no hay paraíso, atraviesa un…
“Mis papás están separados”: Eduardo Capetillo Jr. sorprende con una inesperada confesión
Eduardo Capetillo Jr., durante su reciente entrevista sorprendió con inesperadas confesiones familiares, como que sus “papás están separados” Eduardo Capetillo…
Pleito en ‘Hoy’: Martha Figueroa responde a amenazas de Laura Flores: “Me hago responsable”
Martha Figueroa no se queda callada ante amenaza de demanda por parte de Laura Flores, y le responde en ‘Hoy’…
End of content
No more pages to load