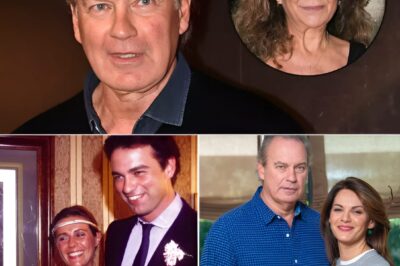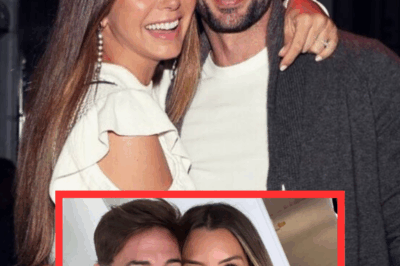La niña no se movió. Fingía dormir, pero él notó cómo se tensaban sus pequeños hombros bajo la tela del abrigo. El viento madrileño azotaba sin piedad. Diego se quitó su abrigo de cachemira y, con una delicadeza inusual en alguien acostumbrado a firmar contratos millonarios, cubrió los pies de la niña. Fue entonces cuando ella abrió los ojos.

Eran grandes, marrones, tristes. Llenos de miedo.
—¿Cómo te llamas? —preguntó él, en voz baja.
Ella lo miró largo rato. Luego susurró:
—Alba.
Ese nombre, tan breve y luminoso, se le quedó grabado como una semilla.
Alba le contó su historia entre pausas, entre miradas desconfiadas. Su madre había muerto de una enfermedad el año anterior. Su padre, poco después, en un accidente en la obra donde trabajaba. Pasó por un hogar de acogida, pero se escapó. Desde hacía semanas dormía en la calle. Durante el día, se refugiaba en la estación de Atocha. Por las noches, prefería aquel rincón frente al hotel, porque la seguridad del lugar y la presencia de gente adinerada la hacían sentir “menos vulnerable”.
Una niña de 9 años, sola, había encontrado la forma de sobrevivir en una ciudad que apenas la veía.
—¿Tienes hambre? —preguntó Diego.
Ella asintió, sin vergüenza.
—¿Quieres desayunar conmigo?
—No puedo entrar… estoy sucia.
—Tú eres mi invitada. Y yo vivo aquí.
Entraron juntos por la puerta giratoria del hotel. Los recepcionistas no dijeron nada; estaban acostumbrados a no hacer preguntas a hombres como Diego Mendoza. Subieron en ascensor hasta la suite presidencial. Alba no podía dejar de mirar los techos altos, los candelabros, los espejos. “Parece una casa de muñecas… pero da miedo”, dijo.
En la habitación, Diego la animó a sentarse, a sentirse en casa. Pero Alba, con brutal sinceridad, respondió:
—Nunca he tenido una casa así.
Cuando llegó el desayuno, se escondió detrás de él. Luego comió en silencio, despacio, como si cada bocado fuera un regalo que debía durar lo máximo posible.
Diego la observó y sintió algo dentro de él quebrarse. Esa niña, que no tenía nada, le estaba devolviendo una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que había perdido.
Esa noche, Alba durmió en el sofá de la suite. Al día siguiente, al despertar, Diego escuchó risas suaves. La encontró frente a la ventana, mirando la ciudad desde el piso 20, con ojos brillantes de asombro.
—¿Quieres salir?
—¿A dónde?
—De compras.
Caminando por la calle Serrano, Diego descubrió algo más valioso que cualquier adquisición empresarial: la alegría genuina en los ojos de Alba al ver escaparates de juguetes, vestidos, zapatos. Le compró todo lo que ella señalaba con timidez. Pero cuando Diego quiso comprarle más, Alba negó con la cabeza.
—No puedo aceptar tanto… No soy rica como tú.
Él se arrodilló frente a ella y, mirándola a los ojos, le dijo:
—Cuando quieres a alguien, no esperas nada a cambio.
Alba se quedó en silencio. Luego, con un hilo de voz, preguntó:
—¿Tú me quieres?
Diego no respondió. En vez de eso, la abrazó. Ella le devolvió el abrazo con fuerza. Era un gesto puro, sin exigencias, sin condiciones. Y fue entonces cuando lo supo: sí, la quería.
Días después, mientras cenaban en la suite, Alba hizo la pregunta que él había temido… y esperado.
—¿Puedo quedarme contigo?
No hubo duda. No hubo plan de negocios. No hubo comité ni asesor legal.
—Sí, puedes.
Y con esa respuesta, Diego Mendoza, el hombre que lo tenía todo, descubrió que su mayor inversión no estaba en Wall Street ni en edificios de cristal, sino en una pequeña niña de ojos marrones que, con una manta y un nombre, había transformado su vida para siempre.
News
Bertín Osborne: Una vida de lujo, escándalos y desafíos a los 70 años
Bertín Osborne es una de las figuras más reconocidas de España, conocido por su éxito en la música y la…
Clarissa Molina aprovechó su espacio en Univision para declararse como una mujer casada,
Clarissa Molina volvió a compartir cámara con Raúl de Molina en El gordo y la flaca este lunes, debido a…
Lucero sigue a su empleada hasta su casa: La desgarradora revelación que la hace llorar desconsoladamente”
Lucero, una de las artistas más queridas y respetadas de la televisión mexicana, siempre ha sido conocida por su gran…
Lucero Acusada de Ser la Amante de Mijares: ¡Lupita de la Vega Explota y la LLAMA ZORRA!
En los últimos años, la vida personal de Manuel Mijares ha estado bajo el escrutinio de los medios de comunicación…
William Levy reaparece… ¡pero esta vez ante un juez! | En Casa Con Telemundo
¡Nadie lo vio venir! El actor y galán cubano William Levy vuelve a estar en el ojo del huracán, pero…
Mi hija me envió a un asilo
— sin saber que el edificio era mío. Fue entonces cuando decidí darle una lección. Mi nombre es Tamara Alexeyevna….
End of content
No more pages to load